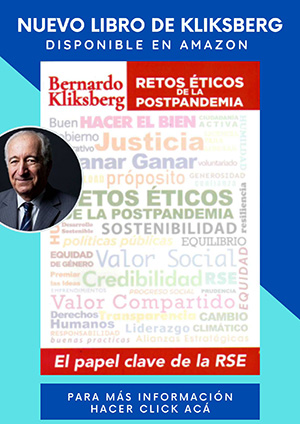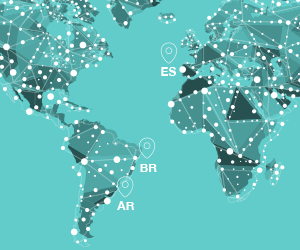Factores que inciden en la relación MERCOSUR-UE
¿Cuáles serían, al menos en la perspectiva actual, algunas de las principales fuentes que pueden generar factores de cambio en el desarrollo en los próximos años de las relaciones económicas entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe? El nuevo protagonismo de los monster countries, acuerdos preferenciales entre regiones y el desarrollo de las transnacionales son los más importantes.
Una forma de identificarlas, es a partir de algunas tendencias profundas que vienen operando en las relaciones económicas internacionales en los últimos años y que, presumiblemente, se acentuarán en los próximos.
Al respecto parece posible destacar, al menos, tres principales fuentes generadoras de cambios en las relaciones económicas internacionales, con probable incidencia en las birregionales:
· la primera concierne al mapa de la competencia económica global. Los cambios que se observan al respecto, reflejan la gran dinámica de transformaciones –incluso la volatilidad- que se manifiesta en todos los planos en el escenario internacional global.
Son cambios que deben ser contemplados en la perspectiva, más amplia, de la dinámica que se introdujera en las relaciones internacionales desde el fin de la Guerra Fría y que se acentuara dramáticamente a partir del 11 de septiembre 2001. Ellos son los que permiten precisamente usar la imagen de un mundo de arenas movedizas. Es el caracterizado por una aceleración vertiginosa de la velocidad en los desplazamientos de importancias relativas entre países y regiones, así como de ventajas competitivas y, en especial, de las respectivas percepciones de factores de riesgo e inseguridad entre las naciones –y aún dentro de algunas de ellas-.
Sin perjuicio de otros –vinculados principalmente a innovaciones tecnológicas-merece destacarse el que se ha denominado como el “despertar de las grandes ballenas”. Esto es el hecho, quizás irreversible, del nuevo protagonismo económico global de los emergentes “monsters countries” -en el sentido de George Kennan-.
Sin dudas, el caso más notorio es el de China . Pero otras “ballenas” se destacan al respecto como son, en especial, los casos de India y Rusia. La incorporación de China a la OMC ha acelerado la globalización de la competencia económica mundial. Ella se acentuará con la próxima adhesión de Rusia.
En parte, como ha señalado Marcos Jank, ese nuevo protagonismo se debe al hecho de haber optado estos países o estar en proceso de hacerlo, por modelos de eficiencia económica y por el ejercicio de una voluntad explícita de protagonismo económico global. Pero, en nuestra opinión, en mucho se debe también, al hecho de haber ellos adoptado pautas de una creciente gobernabilidad democrática –o al menos, pre-democrática-. Estos hechos no indican tendencias irreversibles. Sin embargo, es evidente que tienen una incidencia en la percepción que pueden tener otros países y, muy en particular, las grandes redes transnacionales de producción, en el sentido que ellos ofrecen ahora un horizonte razonable de previsibilidad en su comportamiento interno e internacional, que incentiva decisiones de inversión.
Son conocidas las proyecciones sobre el crecimiento económico de estas grandes economías emergentes –a las cuales pueden sumarse, entre varias otras, Brasil, Indonesia, México, África del Sur y algunos países del Norte de África, y una vez superada los efectos de su más reciente crisis, quizás también la Argentina- y sobre su incidencia en lo que será en las próximas dos décadas su participación en el producto bruto mundial y en el comercio global. Representarán en un mediano plazo el 40% de la población mundial y una parte creciente del producto bruto y del comercio global. Una marcada diferencia con el pasado, será que una proporción creciente de sus poblaciones accederá gradualmente, a pautas y niveles de consumo propios de los consumidores de niveles altos y medios de los países más desarrollados.
Para ilustrar la verdadera dimensión del fenómeno, vale la pena citar a Kim Clark, el decano del Harvard Business School, cuando afirma en relación a los nuevos protagonistas de la competencia económica global: “simplemente no hemos comprendido plenamente el completo impacto de 2.500 millones de personas entrando a la economía mundial de la que no eran parte aún”.
En relación a América Latina y, en particular, a Sudamérica, el reciente viaje del Presidente de China a países de la región ha actualizado su interés estratégico en una relación muy intensa proyectada hacia el futuro. Tal interés es definido en el discurso de fondo que Hu Jintao pronunciara en el Congreso del Brasil. Es un interés que, como veremos luego, podría acrecentar significativamente la propensión de competidores globales de invertir en países de América del Sur, especialmente en aquellos mejor dotados con una relativa abundancia de recursos naturales valiosos para la China.
· la segunda fuente de cambios, concierne al mapa de las negociaciones comerciales internacionales. Coinciden ahora, por un lado las de alcance global en el marco de la Rueda Doha en la OMC, con las que originan la creciente proliferación de acuerdos preferenciales, tanto entre regiones como dentro de algunas de ellas.
La proliferación de acuerdos regionales y comerciales, con preferencias exclusivas para sus socios, se manifiesta al menos formalmente en el marco de lo autorizado por los compromisos asumidos en la OMC, en especial en el del artículo XXIV del GATT-1994 y en el de la Cláusula de Habilitación pactada en la Rueda Tokio, en 1979. Constituyen excepciones legítimas al principio de no discriminación y al tratamiento de más favor.
Todos prevén tratamientos discriminatorios con respecto a bienes y servicios provenientes de países que no son parte del acuerdo preferencial respectivo. Lo hacen en el caso de los bienes, especialmente a través de un arancel externo común o de reglas de origen específicas. Pero también lo hacen en varios casos, a través de tratamientos preferenciales en materia de servicios, de inversiones y de compras gubernamentales. Adoptan múltiples modalidades, en particular las previstas en las normas de la OMC en materia de zonas de libre comercio, de uniones aduaneras, y de tratamientos preferenciales para países en desarrollo y entre países en desarrollo.
La conclusión reciente de un acuerdo de libre comercio entre China y los países de la ASEAN y el inicio de negociaciones con otros países –en lo inmediato Chile e incluso probablemente los del Mercosur-, así como el ingreso de Japón y Corea a la tendencia de negociación de redes de acuerdos preferenciales, probablemente tendrá una incidencia marcada en la aceleración del denominado “efecto dominó” que ellos están produciendo en el escenario de las relaciones económicas internacionales.
Al fenómeno creciente de proliferación de acuerdos preferenciales, debe sumarse además el de la concentración del poder real de crear reglas de juego del comercio mundial y de la competencia económica global y regional, en un número reducido de grandes países o bloques regionales.
Este último fenómeno adquiere mayor importancia para todos los países –tanto los formadores (“rule-makers”) como los tomadores de reglas (“rule-takers”), si se considera que –según una gráfica expresión- la OMC y otros acuerdos regionales ahora “tienen dientes”. Esto es, han mejorado sustancialmente su capacidad de tornar exigibles las reglas de juego a través de la eficacia de sus mecanismos de solución de controversias. Una ilustración de tal expresión, es la de casos recientes tanto entre países industrializados (varios casos en la OMC, entre los Estados Unidos y la Unión Europea), como entre países en desarrollo y países industrializados (como por ejemplo, los casos del algodón entre Brasil y los Estados Unidos, y del azúcar, entre Brasil y la Unión Europea, ambos ganados en primera instancia por el Brasil).
En esta perspectiva, cobra fundamental importancia para países en desarrollo que individualmente sólo pueden ser tomadores de reglas, tanto el articular alianzas con otros países en los foros comerciales internacionales –como han sido, por ejemplo, los denominados “G.20” y “G.90” en el ámbito de la OMC -, a fin de adquirir capacidad para incidir en la producción de nuevas reglas, como así también, el extraer todas las consecuencias de un sistema de comercio internacional que es orientado por reglas (“rule-oriented”) que permiten, utilizadas con inteligencia, atenuar las tendencias naturales a orientar el sistema en torno a consideraciones de poder (“power-oriented”).
Tanto la proliferación de acuerdos preferenciales, como la dinámica de coaliciones negociadoras flexibles –de geometría variable y organizadas en función de cuestiones específicas, por ejemplo de la agenda negociadora en la OMC- están reflejando en el plano de las negociaciones comerciales internacionales, el mencionado carácter multi-espacial de la competencia económica global. En el escenario internacional actual, los países tienden a posicionarse en múltiples tableros de ajedrez al mismo tiempo –un verdadero juego en simultáneas-, entablando en cada uno de ellos coaliciones que no necesariamente se reflejan en los otros. Incluso la figura de “poker en simultáneas”, podría ilustrar mejor una de las características del actual juego de las relaciones económicas internacionales, tanto a escala global como regional, dada la natural propensión de los protagonistas a practicar sistemáticamente el “bluff”.
A su vez, el fenómeno de la proliferación de acuerdos preferenciales está generando en el marco de algunos acuerdos de integración económica demandas de flexibilidad en los compromisos que se asumen con otros países o bloques de países. Tal caso de los que se desarrollan entre países que ienen –o proyectan tener- un arancel externo común. Eso se observa en las modalidades adoptadas en recientes acuerdos celebrados por el Mercosur en los que, en un marco normativo que es común a todos los países socios, se adoptan compromisos específicos y diferenciados, para cada uno de ellos. Podría observarse también en el futuro, en las negociaciones birregionales con la Unión Europea.
Y por sobre todo, la proliferación de acuerdos preferenciales está incidiendo en la posibilidad de lograr el objetivo de fortalecer el sistema comercial multilateral global, ya que generan una fragmentación del cuadro normativo del comercio internacional. Tal fragmentación repercute en dificultades operativas para competidores globales –por ejemplo, por la multiplicidad de reglas de origen-, e introduce elementos de incertidumbre sobre las reglas de juego que rigen el comercio mundial. Existe además la tentación de los países incluidos en acuerdos preferenciales a perder el entusiasmo por la extensión a los excluidos, de los beneficios exclusivos en ellos obtenidos.
Otro plano en el que se observa una proliferación de acuerdos entre países y grupos de países es el del tratamiento a la inversión extranjera, incluyendo su protección. En este plano, se manifiesta una marcada fragmentación de las reglas de juego y de los mecanismos de solución de controversias, que a diferencia de lo que ocurre en el plano del comercio internacional, no se insertan en un marco institucional multilateral de alcance global. Los intentos de generar tal marco, han fracasado hasta el presente y tampoco se ha logrado el necesario consenso para incluir el tema las negociaciones de la Rueda Doha de la OMC.
· la tercera fuente de cambios, tiene relación con el desarrollo de grandes redes transnacionales de producción y comercio, originadas en los países más industrializados y en los últimos años también, en numerosos países emergentes.
Son redes a través de las cuales se canalizan una parte muy significativa –se estima en alrededor del 70%- de los flujos globales de comercio de bienes y servicios, de inversiones productivas y financiamiento, y de progreso técnico. Operan a escala global y regional, fragmentando las cadenas productivas y practicando la maquila, el “out-sourcing” y el “offshoring”. Maximizan con tales prácticas, ventajas originadas en acuerdos preferenciales y los diferenciales de costos de mano de obra, incluyendo la calificada.
Son redes altamente sensibles al clima de inversión, como también a la percepción de condiciones de gobernabilidad y de estabilidad económica que prevalece en los distintos países. Son igualmente sensibles a los índices de competitividad, de corrupción y de riesgo-país, que diferencian a los países en los que pueden radicar sus operaciones. Sus intereses –y los de los países en los cuáles tienen su epicentro- las llevan a favorecer los intentos de standardización de reglas de juego de calidad y que se cumplan, especialmente en el ámbito multilateral global de la OMC y en el de los acuerdos preferenciales denominados “Norte-Sur”.
Del Extracto del Informe elaborado para el Observatorio de las Relaciones Unión Europea-América Latina ( OBREAL/EULARO), y presentado en su Conferencia Inaugural. Barcelona, 3 y 4 de febrero de 2005.